Sobre la historia
En el primero de los tres fragmentos de La obra de los muertos: una historia cultural de los restos mortales, Thomas Laqueur explora la necrobotánica del tejo, «el árbol de los muertos», que se encuentra en los patios de las iglesias del Reino Unido, Francia y España.

William Turner, Pope’s Villa at Twickenham, 1808.
Un cementerio era adyacente a una iglesia; ambos albergaban los huesos de los muertos. Los tres -el edificio, el suelo y los muertos- estaban unidos por una historia común que los convertía en parte de lo que, en el siglo XVIII, era un hecho; si alguna vez hubo un paisaje orgánico, ése fue el cementerio.
El longevo tejo europeo -Taxus baccata, el árbol de los muertos, el árbol de las semillas venenosas- da testimonio de la antigüedad del cementerio y da sombra a sus «escarpados olmos» y a los montículos y surcos de sus tumbas: El tejo de la leyenda es antiguo y reivindica una presencia inmemorial. Hablamos aquí de dos o tres docenas de gigantes ejemplares, algunos con una circunferencia de diez metros, que han permanecido en pie entre 1.300 y 3.000 años, pero también de muchos árboles más modestos e históricamente documentados que han vivido, y han sido conmemorados, durante siglos. Al menos 250 tejos actuales son tan antiguos o más que los cementerios en los que se encuentran. Algunos estaban allí cuando se construyeron las primeras iglesias sajonas y, de hecho, las primeras iglesias cristianas de zarzo británicas; una carta del siglo VII de Peronne, en Picardía, habla de la conservación del tejo en el emplazamiento de una nueva iglesia.
La antigüedad de un árbol determinado es, y fue, objeto de controversia. Las estimaciones dependían de tener dos o más mediciones de la circunferencia durante un largo período de tiempo y luego aplicar una fórmula que proyectara la tasa de crecimiento hacia atrás en el tiempo. Estas fórmulas se derivaban a su vez de otras mediciones en serie -tantos pies en tantos años- complementadas con mediciones de la circunferencia de los árboles cuya edad se conocía por las pruebas escritas. De hecho, la datación precisa es probablemente imposible, y todo el mundo lo reconoce. Hay demasiadas variables que determinan el ritmo de crecimiento de un árbol como para obtener una proporción fiable de los cambios de circunferencia por década. Pero nadie pone en duda que los tejos viven miles de años: «la mayoría de los árboles parecen más viejos de lo que son», dice el dendrólogo Alan Mitchell, «excepto los tejos, que son aún más viejos de lo que parecen». Son parte íntima del patio de la iglesia desde hace tiempo. Son árboles del pasado profundo; su historia da fe de la antigüedad del paisaje eclesiástico.
El anticuario del siglo XIX Daniel Rock especula que el tejo del cementerio de Aldworth, en Berkshire, podría haber sido plantado por los sajones. John Evelyn, el diarista y escritor sobre silvicultura del siglo XVII, midió ese árbol; Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), el famoso botánico suizo, lo midió de nuevo un siglo después y utilizó la diferencia para calcular la relación edad/circunferencia; el propio Rock lo midió en 1841 y observó que había crecido un metro en circunferencia desde que fue anotado en Beauties of England (1760). Muchos otros tejos antiguos de los cementerios tienen sus propias historias bien documentadas. Estas son las celebridades de la especie que dan voz a la antigüedad del cementerio y sus muertos. Miles de tejos ordinarios comparten el aura de la especie.
Es «bajo la sombra del tejo» que «levanta el césped en muchos montones enmohecidos», como dice la «Elegía escrita en un cementerio rural» de Thomas Gray. El Taxus baccata proyecta casi siempre su sombra donde están los muertos, en los lados sur y oeste de la iglesia. Al igual que los cuerpos que vigila, rara vez se encuentra en el lado norte, y sólo en circunstancias excepcionales. Algunos creen, según sugirió Robert Turner, el extraño, erudito y prodigioso traductor del siglo XVII de muchos textos místicos y médico-químicos, que esto se debe a que las ramas de los tejos «atraen e impregnan» los «vapores groseros y oleaginosos que exhala el Sol poniente de las tumbas». También podrían impedir la aparición de fantasmas o apariciones. Los gases no absorbidos producían el ignes fatui, el «fuego insensato» como el que veían los viajeros sobre las ciénagas y los pantanos, y éstos, en el contexto de los patios de las iglesias, podían ser confundidos con cadáveres caminando. Los monjes supersticiosos, continúa, creían que el tejo podía ahuyentar a los demonios. Sus raíces, pensaba, eran venenosas porque «corren y chupan el alimento» de los muertos, cuya carne es «el veneno más rancio que puede haber».
Pero las fantasiosas afirmaciones de Turner sobre la adaptación ecológica del tejo son un poco post hoc. La cuestión más básica es por qué el tejo estaba tan íntimamente asociado con los muertos en primer lugar. Y, como todas las preguntas que buscan comienzos míticos, no tiene respuesta. O más bien tiene demasiadas respuestas. El tejo era sagrado para Hécate, la diosa griega asociada a la brujería, la muerte y la nigromancia. Se decía que purificaba a los muertos cuando entraban en el Hades; el poeta del siglo I d.C. Estacio, muy citado por los folcloristas del siglo XIX, dice que el héroe oracular Anfiaro, golpeado por el rayo de Zeus, fue arrebatado tan rápidamente de la vida que «aún no había encontrado la Furia y lo había purificado con la rama de tejo, ni Proserpina lo había marcado en el poste de la puerta oscura como admitido en la compañía de los muertos». Los druidas asociaban el árbol con los rituales de la muerte. De hecho, fue la larga historia pagana de los árboles la que hizo que los líderes de la Contrarreforma católica prohibieran su plantación por completo y motivó a algunos -un obispo de Rennes de principios del siglo XVII fue un caso famoso- a intentar, sin éxito ante la oposición popular, prohibir el tejo en particular. El clero inglés posterior a la Reforma no hizo tales esfuerzos. Los poetas de los siglos XVI y XVII nos cuentan que la hoja de tejo cubría las tumbas y ungía los cuerpos. El tonto Feste en Noche de Reyes canta su «sudario de blanco, pegado todo con tejo». Todo esto era un lugar común en las historias de la antigüedad. Y también lo era la asociación del tejo con la historia de la Pasión de Cristo, con el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos. Pocos árboles estaban tan arraigados en el tiempo profundo de los muertos.

John Burgess, Yews in a Country Churchyard.
A principios del siglo XVIII, apareció en Europa un rival sin el lastre de una larga historia: el sauce llorón. Llegó a Inglaterra desde China a través de Siria porque un comerciante de Alepo llamado Thomas Vernon regaló uno a Peter Collinson, el intermediario más importante en el intercambio mundial de plantas. Éste, a su vez, regaló el ejemplar a Alexander Pope para sus jardines de Twickenham en algún momento de la década de 1720. Hay variantes en esta historia: Vernon era el casero de Pope y, por tanto, puede habérselo dado directamente; puede haber aparecido en Inglaterra un poco antes. Pero es innegable que el sauce llorón era algo nuevo y foráneo en el siglo XVIII, y los primeros, como el de Pope, disfrutaron de la atención prestada al nuevo árbol en la ciudad. Salix Babylonica Linnaeus lo nombró, pensando erróneamente que era el árbol de las lamentaciones del Salmo 137: «Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, sí, lloramos, cuando nos acordamos de Sion. / Colgamos nuestras arpas en los sauces en medio de ella». Se le puede perdonar su error. La taxonomía de los sauces es, como nos dice el principal experto, «desconcertante». La verdadera Salix babylonica es frágil en climas fríos y puede estar ahora extinta, por lo que nuestro moderno sauce llorón es uno de sus cultivares, Salix × sepulcralis, producido al cruzarlo con el sauce blanco europeo, Salix alba.
El sauce llora y se lamenta quizás por sus hojas caídas o porque fue llamado erróneamente el árbol de las lamentaciones de los antiguos hebreos. Pero, sea cual sea su nombre y su genealogía precisa, es el opuesto hortícola del Taxus baccata: poco arraigado, de corta vida y sin bagaje histórico hasta que Alexander Pope lo hizo famoso. Su villa fue derribada en 1808, no un siglo después de la llegada del sauce llorón, porque el nuevo propietario estaba cansado de los turistas. El pintor J. M. W. Turner pintó sus ruinas y vio el famoso árbol, ahora un tronco moribundo, y escribió sobre él:
El sauce de Pope inclinándose hacia la tierra olvidó
Salvo un débil vástago por mi cuidado de crianza
Encendió a la vida que cayó sobre los helechos de sobra
En el banco solitario para marcar el lugar con orgullo.
Decenas de miles de vástagos fueron enviados desde Twickenham antes del triste final del árbol de Pope.
Las imágenes de Salix babylonica o quizás Salix × sepulcralis, el sauce fúnebre, decoraban los nuevos anuncios funerarios comerciales y los recuerdos de luto de los siglos XVIII y XIX; daba sombra a la tumba de Rousseau en Ermenonville. La melancolía, pensaba John Claudius Loudon, el horticultor más erudito del siglo XIX, era la expresión natural del tejo, la melancolía la del sauce llorón. Sus ramas caídas lo convertían en un signo natural de tristeza. En un siglo, el extranjero sin historia se convirtió en el árbol emblemático de los cementerios de los parques del siglo XIX. Era el árbol no de los muertos inmemoriales sino del luto, un árbol no para las edades sino para las tres generaciones por las que los muertos pueden esperar ser recordados.
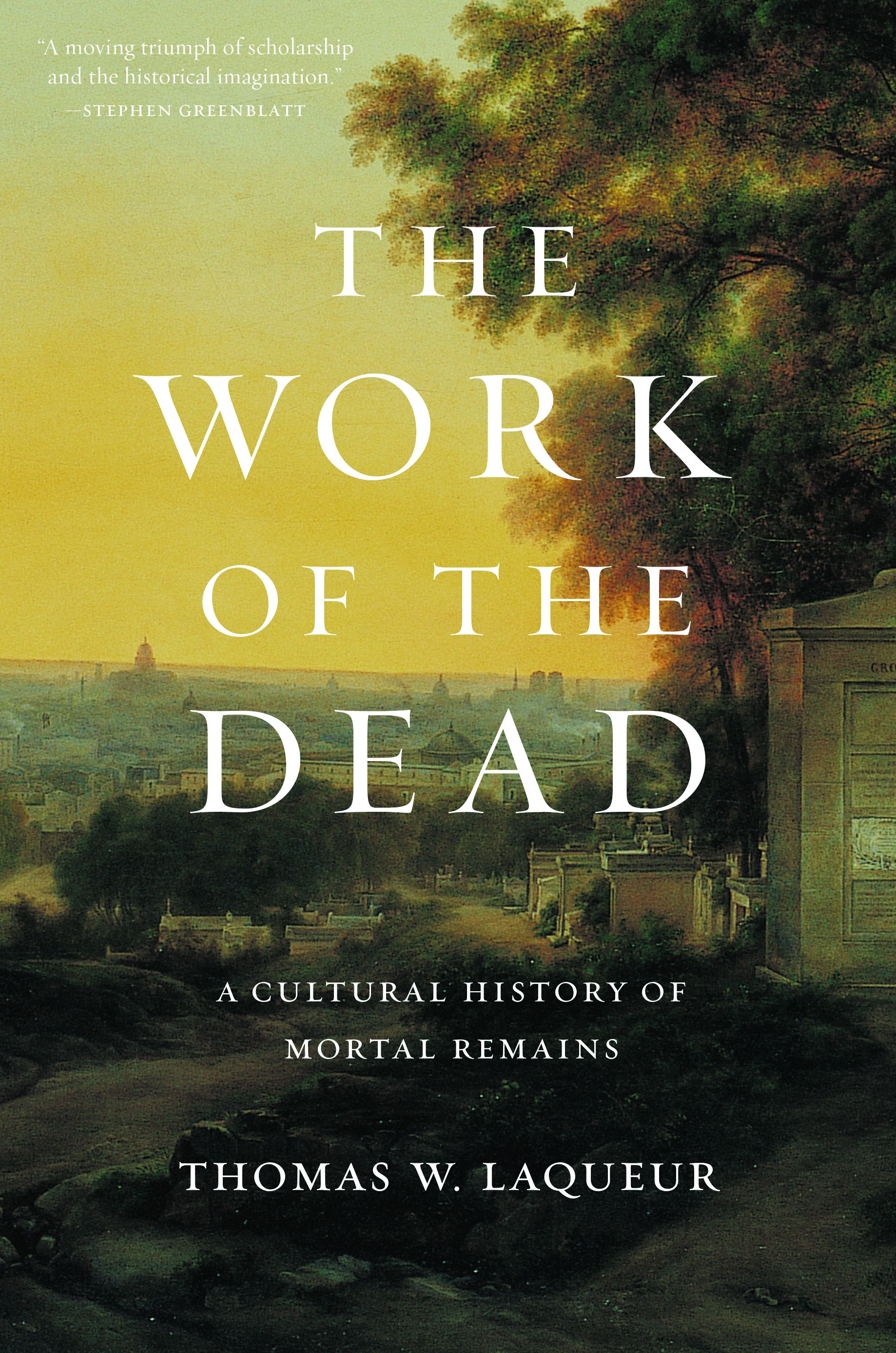 Thomas W. Laqueur es el profesor de historia Helen Fawcett en la Universidad de California, Berkeley. Entre sus libros se encuentran Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud y Solitary Sex: Una historia cultural de la masturbación. Es colaborador habitual de la London Review of Books.
Thomas W. Laqueur es el profesor de historia Helen Fawcett en la Universidad de California, Berkeley. Entre sus libros se encuentran Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud y Solitary Sex: Una historia cultural de la masturbación. Es colaborador habitual de la London Review of Books.